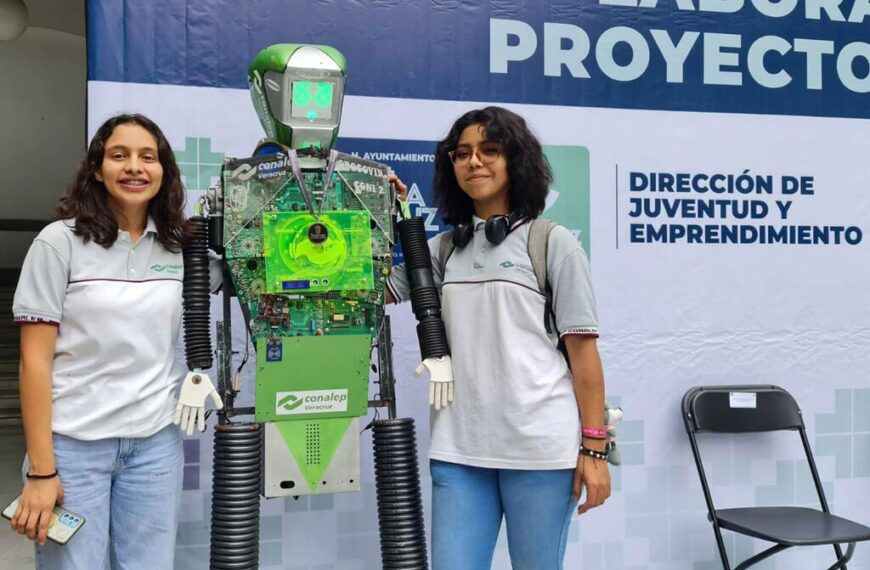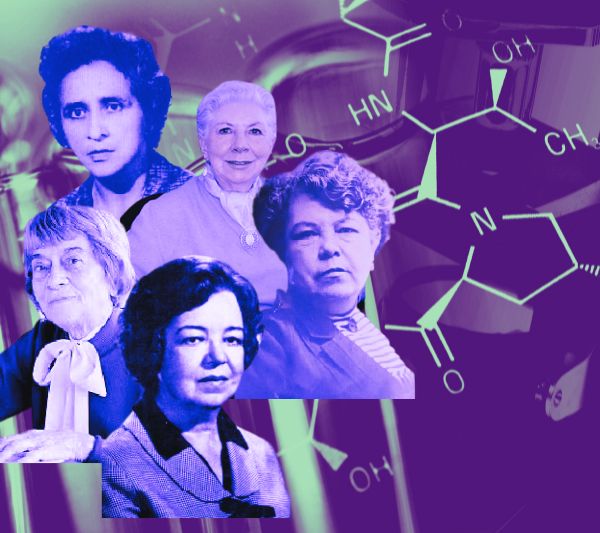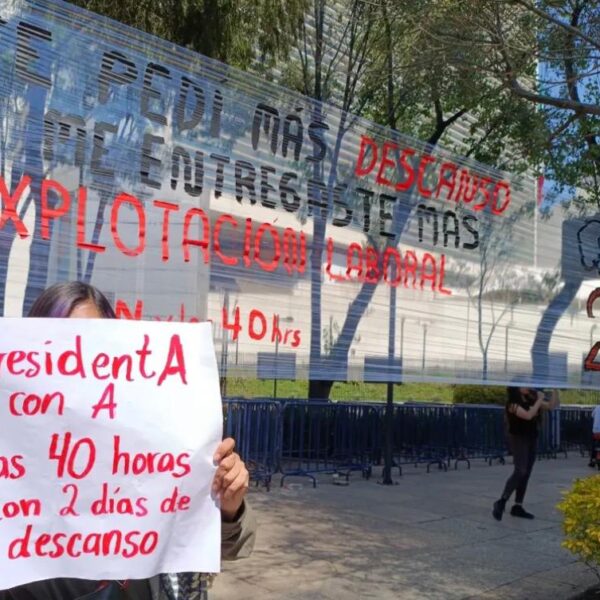Ciudad de México.- El día de hoy, el Estado mexicano se encuentra rindiendo cuentas sobre las acciones realizadas en cuanto a la violencia y discriminación contra las mujeres en el 91° periodo de sesiones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) y el país reprobó esta primera audiencia por las fallas presentadas en justicia y autonomía institucional.
Recordemos representantes del Estado mexicano se encuentran en Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico y México llega ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
De acuerdo con la relatora Yamila González Ferrer, las respuestas del Estado mexicano no estuvieron acompañadas por estadísticas que acreditaran los resultados, es decir, en función de saber cómo han beneficiado a mujeres víctimas al tomar medidas contra los agresores.
Y es que, el Estado mexicano ha sido señalado reiteradas veces de no contar con datos desagregados de las víctimas de feminicidio, desapariciones en otros tipos de cuestionamientos y mucho menos en cuanto a los resultados de las medidas implementadas para combatir la violencia de género.
Durante la comparecencia de esta mañana en Ginebra, las y los expertos del organismo expresaron una preocupación sostenida por retrocesos que afectan gravemente dos pilares fundamentales para la garantía de los derechos de las mujeres: la justicia con perspectiva de género y la autonomía de las instituciones encargadas de vigilarla y hacerla cumplir.
La delegación mexicana que compadeció ante la CEDAW estuvo conformada principalmente por Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; Francisca Méndez Escobar, embajadora y representante permanente de México ante la ONU; Jennifer Feller, directora general de derechos humanos y democracia de la secretaría Relaciones Exteriores; Jannet del Rosario Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas; y Martha Lucía Micher, senadora federal y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
Cabe mencionar que, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está conformado por 23 expertos en derechos de las mujeres que se dedicaran a hacer cuestionamientos puntuales al Estado mexicano ante el informe recibido en septiembre de 2024.
El tratado de la CEDAW es una herramienta que ayuda a las mujeres de todo el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana. En los países que han ratificado el tratado, la CEDAW ha demostrado ser inestimable para oponerse a los efectos de la discriminación, que incluyen la violencia, la pobreza y la falta de protección legal, junto con la negación de la herencia, los derechos de propiedad y el acceso al crédito.
La comparecencia
El primer interrogatorio comenzó con la relatora Yamila González Ferrer, quien expresó la preocupación del Comité respecto al cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Convención.
Señaló que, aunque la Constitución Mexicana prohibe toda forma de discriminación y reconoce el principio de igualdad, no incluye una definición de discriminación contra la mujer conforme a la CEDAW, no reconoce explícitamente la discriminación indirecta ni incorpora la interseccionalidad como principio constitucional. En cuanto al marco normativo, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la relatora manifestó preocupación sobre su exigibilidad judicial. Por ejemplo, subrayó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) está debilitado y «carece de poder sancionador».
Otros señalamientos incluyeron la complejidad de homologar criterios en materia penal para aplicar la perspectiva de género, debido a múltiples factores, así como la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. También se destacó el retroceso en la autonomía, la capacidad técnica y la interlocución con la sociedad civil por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la deficiente atención a las madres buscadoras, quienes han sido víctimas de amenazas, desapariciones y asesinatos.
En materia de acceso a la justicia, la relatora indicó que persisten numerosos desafíos. A pesar de la adopción de protocolos especializados, se observa el uso indebido del procedimiento abreviado en casos graves de violencia contra mujeres y niñas, incluidos feminicidios, aun cuando existen suficientes elementos de prueba para llevarlos a juicio. También señaló el impacto desproporcionado que tiene la prisión preventiva oficiosa sobre las mujeres, especialmente porque se ha incrementado el número de delitos que la contemplan.
Respecto a la reforma judicial, se cuestionó qué medidas se están planteando para asegurar que juezas y jueces electos cuenten con los conocimientos necesarios para juzgar con perspectiva de género, y cómo se prevé evaluar su desempeño. Asimismo, se interrogó sobre cómo esta reforma podría mejorar la independencia judicial y fortalecer la rendición de cuentas en relación con el cumplimiento de la CEDAW.
La participación de la relatora concluyó con una fuerte preocupación por la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como organismo autónomo. Consideró que las nuevas estructuras propuestas no garantizan la misma independencia, lo que limitaría el derecho de las mujeres a saber, proteger sus datos y exigir justicia. Alertó también sobre los riesgos de opacidad, especialmente en temas como feminicidio, violencia institucional o programas sociales con enfoque de género.
La respuesta del Estado mexicano
En respuesta, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que desde 2018 el país atraviesa un proceso de transformación que ha implicado modificaciones en el funcionamiento de la administración pública, incluyendo cambios en algunos organismos autónomos. Aclaró que esto no significa que se hayan eliminado sus facultades ni las acciones que antes desempeñaban, aunque no mencionó que las nuevas instituciones han sido alineadas con el gobierno federal, comprometiendo su autonomía.
Sobre la discriminación, la senadora Martha Lucía Mícher afirmó que el artículo primero de la Constitución mexicana es claro al prohibir la discriminación por diversas razones, incluido el género. Añadió que la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres incorpora un nuevo término de discriminación que abarca la apariencia, además de otras conductas ya reconocidas. Sin embargo, reconoció que podría considerarse ampliar la definición legal de discriminación contra las mujeres. También mencionó que en México existe un agravio comparado, ya que nacer en estados con gobiernos conservadores impide el acceso pleno a los derechos universales de las mujeres, especialmente en temas como los derechos sexuales y reproductivos o el derecho a la igualdad.
Respecto al INAI, Jennifer Feller, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que, con la publicación del decreto de reforma en el Diario Oficial, se derogaron diversas disposiciones sobre información y protección de datos personales, y se redistribuyeron sus funciones entre diferentes entidades públicas. No obstante, aseguró que ambos derechos permanecen reconocidos en la Constitución y en la legislación secundaria, sin mencionar que ahora su regulación depende del Poder Ejecutivo, lo cual limita su autonomía.
En cuanto al acceso a la justicia y el uso del procedimiento abreviado en casos de feminicidio, Sayuri Herrera, directora de Acceso a la Justicia para las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres, destacó que México cuenta con fiscalías especializadas en todas las entidades y una reforma constitucional al artículo 116, fracción octava, que obliga a armonizar la legislación para que dichas fiscalías operen bajo los más altos estándares. Subrayó que se busca garantizar sentencias ejemplares y procesos justos tanto para las víctimas como para las personas imputadas. Explicó que cuando las autoridades judiciales consideran que un caso puede concluirse por procedimiento abreviado, solo tienen la obligación de informar a las partes. Sin embargo, en los casos de feminicidio, generalmente se llega hasta el final del juicio y se dicta sentencia.
Sobre la reforma judicial, Citlalli Hernández resaltó que la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial representa una oportunidad para combatir la impunidad, especialmente en los casos donde jueces han fallado al aplicar perspectiva de género o han emitido sentencias injustas hacia las mujeres.
Recalcó que muchas veces las víctimas no acceden a la justicia o sus denuncias no generan consecuencias, por lo que este nuevo tribunal puede ayudar a mejorar el acceso efectivo a la justicia. La magistrada Mónica Soto añadió que la reforma representa un cambio estructural en el sistema de designación de jueces y magistraturas, incluyendo un mecanismo paritario. Subrayó que esta reforma busca cerrar las brechas de género: actualmente, sólo 30% de los cargos de alto nivel judicial son ocupados por mujeres. Además, detalló que existe una escuela judicial que se encargará de la capacitación especializada en el nuevo modelo, incluyendo una guía para juzgar con perspectiva de género, que será obligatoria para las y los juzgadores.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, ahondo en el tema de la CONAPRED para explicar que de acreditarse un acto discriminatorio se emite una resolución que puede tener medidas administrativas, pero también de reparación: el 18% de las quejas señalaron, discriminación por discapacidad; 15% mencionaron la condición de salud; el 15%, el género; el 11%, el embarazo y el 6% la apariencia física. Apuntó a la necesidad de los cambios legislativos en materia en la Constitución y atender las quejas de la CONAPRED en materia de discriminación contra las mujeres.
Jennifer Feller abordó el tema de la CNDH y las madres buscadoras en el que indicó que la autonomía de la comisión está garantizada normativamente, además de que esta ejerce una función crítica y proactiva en materia de igualdad de género, a través del programa de asuntos de la mujer de igualdad entre mujeres y hombres. Atiende investiga y emite recomendaciones por violaciones a derechos humanos en las que existan elementos de género y, además, tiene recomendaciones en las que existen elementos de género, falta de acceso a la justicia, con perspectiva de género, entre otros temas.
Para ayudar a las madres buscadoras, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorga medidas como alimentos y alojamiento priorizando la vulnerabilidad de los núcleos familiares, especialmente cuando se trata de mujeres buscadoras que además asumen la jefatura del hogar y el cuidado familiar. Muchos de estos hogares incluyen hijas e hijos de personas desaparecidas que están en edad escolar y dependían económicamente de la víctima.
Apuntó que estas medidas no solo buscan entregar recursos, sino garantizar derechos mediante la vinculación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, asegurando la permanencia educativa de niñas, niños y adolescentes, y brindando herramientas para enfrentar la situación de victimización. Se aclara que los subsidios no constituyen una reparación integral del daño, sino un reconocimiento del Estado ante la falta de justicia o la ausencia de responsables, con el objetivo de impulsar reparaciones que impacten en el proyecto de vida de las mujeres víctimas.
Por su parte, Janet del Rosario Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, subrayó la importancia de la reforma constitucional al artículo 2º, específicamente la fracción XI, que garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a contar con intérpretes y peritajes antropológicos en procesos judiciales. Destacó que esto forma parte del pluralismo jurídico y del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios. Señaló como un avance el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte, quien –según su confianza– podrá encaminar al país hacia una verdadera justicia intercultural, largamente demandada por los pueblos indígenas. Finalmente, informó que se está construyendo una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, reglamentaria del artículo 2º, la cual incluirá capítulos específicos sobre justicia indígena.
Finalmente, representantes de la Suprema Corte explicaron que, aunque aún falta una homologación penal en diversas entidades, ya existen criterios vinculantes que obligan a todos los operadores de justicia a incorporar la perspectiva interseccional, gracias a resoluciones de acciones de inconstitucionalidad y amparos directos, como el 1419/2023. Señalaron que se han impulsado monitoreos sobre el impacto de las capacitaciones judiciales, particularmente en violencia de género. Estos datos arrojan que en el 74% de las sentencias revisadas se cuestiona la credibilidad de las víctimas, pero en el 90% se termina reafirmando su testimonio, lo que demuestra avances derivados de las capacitaciones.
Se informó que durante el periodo evaluado se han implementado102 programas de capacitación en el Poder Judicial, incluyendo un curso desarrollado con ONU Mujeres sobre perspectiva de género, el cual se ha convertido en el primer curso vinculante a nivel federal. Este programa ha alcanzado al 59% del personal judicial y se considera clave para transformar las prácticas dentro del sistema de justicia. Se han elaborado también protocolos, manuales, cuadernos y cursos especializados para distintos tipos de violencia y grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de traducir las normas en herramientas concretas de actuación.
La audiencia de México continúa y la evaluación proseguirá con los siguientes Artículos de la CEDAW y el desempeño de México ante ellos.
Sigue la información de Cimacnoticias sobre la audiencia y los resultados.