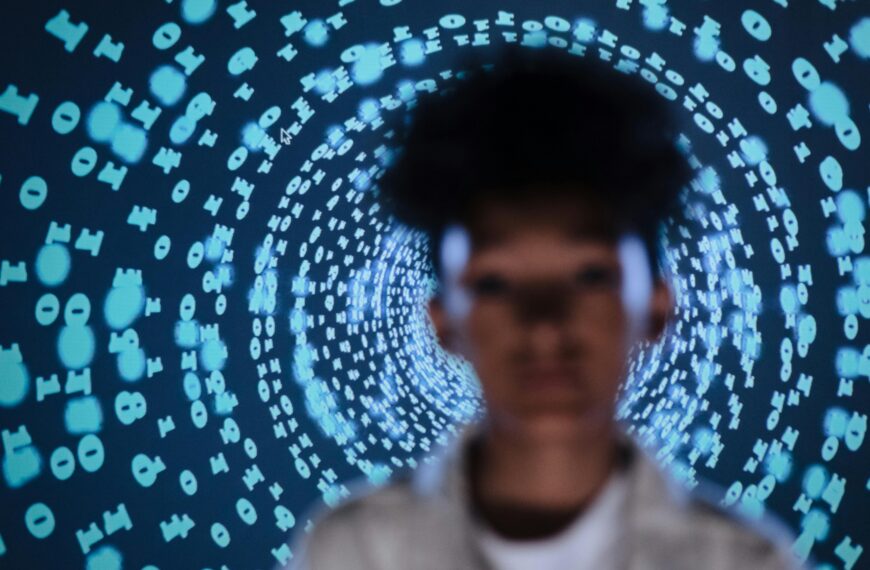Ciudad de México.- Hoy, hace 30 años las mujeres lograron que la violencia que han vivido de forma histórica fuera considerada «una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,
goce y ejercicio de tales derechos y libertades«, es decir, por primera vez, se hizo oficial el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Este derecho fue establecido en un tratado interamericano que derivó en más leyes y políticas nunca antes concebidas jurídicamente y con ello se habló de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra mujeres que serían llevadas a una agenda común para encontrar formas eficaces de lograrlo, lo cual fortaleció el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
México adherido a Convención de Belém do Pará
México se suscribió a la Convención de Belém do Pará en 1995 y la ratificó en 1998, y gracias al trabajo de activistas y expertas en el tema, se creó en el año 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se dan las pautas a todas las entidades mexicanas para atacar y sancionar las violencias cometidas hacia niñas y mujeres.
Sin embargo, la celebración de 30 años de la firma de la Convención Belém Do Pará se da en un contexto en el que México es un país en el que los casos de feminicidio siguen siendo un grave problema que debe atenderse como sociedad.
Cada día, en promedio entre 9 y 10 mujeres son asesinadas, según señala ONU Mujeres, lo que motiva a reforzar su compromiso y asegurar que el texto tenga más vigencia que nunca.
En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2 mil 591 homicidios dolosos. En total fueron 3 mil 439 mujeres víctimas de feminicidios y homicidios dolosos. Mientras que el reporte del SESNS de enero a abril de 2024, ya se contabilizan 246 víctimas de feminicidio, 842 homicidios dolosos, es decir que en lo que va de este año suman ya mil 088 víctimas de feminicidios y homicidios dolosos cometidos contra mujeres.

En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2 mil 591 homicidios dolosos. En total fueron 3 mil 439 mujeres víctimas de feminicidios y homicidios dolosos. Mientras que el reporte del SESNS de enero a abril de 2024, ya se contabilizan 246 víctimas de feminicidio, 842 homicidios dolosos, es decir que en lo que va de este año suman ya mil 088 víctimas de feminicidios y homicidios dolosos cometidos contra mujeres.
Hay que señalar que el movimiento feminista hizo alianza con las legisladoras para impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada en la Cámara de Diputados en abril de 2006 y ratificada por el Senado en diciembre del mismo año.
Inició así, para el Estado, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género. Por eso, este mes de febrero las mexicanas celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor.
Inició así, para el Estado, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género. Por eso, este mes de febrero las mexicanas celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor.
La Ley fue publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, fecha de arranque para que las instituciones comenzaran con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que viven distintos tipos y modalidades de violencia, un avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos.
La LGAMVLV significó un cambio de paradigma, pues aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, luego de que los países de la región firmaron en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoría se enfocaron a proteger a la “familia”, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.
Entre las impulsoras de la Ley General de Acceso estuvieron la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género; la antropóloga y legisladora perredista, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio; y la también perredista Angélica de la Peña Gómez, preside
Pendientes
Para la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leticia Bonifaz Alfonzo, cuando participó en la conferencia A 27 años de Belém Do Pará, expresaba que si bien la Convención avanzó para que las mujeres fueran reconocidas como sujetas de derecho, nombró las violencias contras ellas, inspiró a más normativas y es una referencia constante en los Tribunales de Justicia, aún existen muchos retos para su aplicación efectiva, el principal, la falta de empatía y sensibilidad hacia las agresiones contra mujeres.
En su opinión, esta Convención, el mecanismo de Alertas de Género y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) no son empleadas por las autoridades ni han promovido un cambio en la vida de las mujeres, porque hay un pacto patriarcal en el sistema de justicia y en la sociedad, por lo que se sigue cuestionando, revictimizando y responsabilizando a las mexicanas de sus agresiones.
Este pacto, dijo, obstaculiza que las autoridades entiendan la importancia de considerar las desigualdades en las que se encuentran las mujeres de forma histórica, de aplicar la perspectiva de género en los casos y de enfocarse en investigar al agresor y no a las víctimas.
Ejemplo de este pacto, añadió, es el caso de Mariana Lima, joven de 25 años, quien fue asesinada por su entonces pareja, un policía judicial, en 2010 en el estado de México.
Este hecho, añadió, se mantuvo por muchos años en la impunidad producto de que las autoridades protegieron al agresor. Gracias al trabajo arduo y continuo de la madre de Mariana, Irinea Buendía, su hija obtuvo justicia cuando pudo detener al expolicía y atrajo el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual emitió la llamada sentencia “Mariana Lima Buendía”, en el que establece que todo homicidio de mujeres debe investigarse con perspectiva de género.
Otro caso, agregó, donde hubo pacto patriarcal es el conocido como “Campo Algodonero”, el cual hace referencia al asesinato violento de 8 mujeres encontradas en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2001. Este llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que sentenció en 2009 al Estado mexicano por el feminicidio en esta entidad y por la persistente impunidad en los crímenes.
Estos acontecimientos, resaltó, son una prueba de que las mujeres no denuncian, en ocasiones, debido a la impunidad que prevalece en las y los impartidores de justicia que no se interesan por conocer todo el margen jurídico nacional e internacional impulsado para erradicar los distintos tipos de violencia, como las recientes nombradas violencia política y la mediática y digital, que demuestran las agresiones dirigidas hacia ellas por la razón de su género, en comparación con los hombres.
La Convención, dijo, pide que la justicia debe ser pronta y expedita, pero en la realidad una averiguación puede llevar años, cuestión que se agravó en la pandemia porque las instituciones de género o Ministerios Públicos cerraron o trasladaron su atención al mundo digital cuando la violencia puede pasar de un grito hasta un asesinato en un minuto.
Esta falta de apoyo, explicó, repercute en que las víctimas corren el riesgo de ser encarceladas por defenderse de sus agresores y en resultado asesinarlos, ya que además no se toma en cuenta que habían denunciado innumerables veces haber sido víctimas de agresiones sistemáticas por su violentador. “Cuando la justicia no es pronta ni expedita ¿se llama justicia?”, cuestionó la abogada.
Para ella es necesario que se trabaje la legislación ya existente, por ejemplo, en el caso de las Alertas de Género (AVG) se debe aceptar que este mecanismo no ha funcionado para nada, tanto así que casi todo el país tiene una AVG y los casos feminicidio van en aumento.
Existe un retroceso para declarar las AVG y una vez dictada no se desarrolla ninguna estrategia porque todas recomiendan las mismas soluciones para todas las entidades sin considerar el contexto o el territorio, precisó.
Los avances, recalcó Bonifaz, son incentivados por las organizaciones feministas, quienes hacen el trabajo del Estado de mexicano y entonces tejen redes de apoyo, dan acompañamiento a las víctimas, brindan refugio o asesoría jurídica, y emprenden campañas de difusión para informar a las mujeres sobre sus Derechos Humanos y cómo denunciar.
Frente este panorama, dijo, la mirada debe dirigirse a que lo que recomienda la Convención, los mecanismos y tratados internacionales y que sea traducido en políticas públicas y estrategias con perspectiva de género que partan desde el contexto de cada estado de México, se insista en su aplicación, y sean divulgadas en un lenguaje accesible para toda la población, además que se desarrollen nuevas masculinidades libres de violencia, y se estimule un cambio cultural.
La firma
El camino por los derechos de las mujeres ha sido arduo, hace 30 años no había ningún tratado internacional que reconociera que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, pero fue en 1994, cuando llegó la Convención de Belém do Pará desde América Latina que abrió camino, por primera vez, no solo para reconocer, sino también para describir los tipos de violencia que vivimos las mujeres y se les buscó tipificar como delito.
También conocida como la Convención Belém Do Pará, firmado en 1994, marcó un hito regional al abordar públicamente la violencia y la discriminación que venían sufriendo las mujeres en los espacios privados y familiares. Frente a las nuevas formas de violencia y a las que persisten, la Convención es una herramienta clave para defender el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
La Convención Belém do Pará es la primera en considerar la violencia cometida dentro del hogar como un crimen que debe ser sancionado, ya que anteriormente se pensaba que la violencia familiar era algo “íntimo” que habría de resolverse sólo con acuerdos internos a la familia o las partes involucradas.
En la Ciudad de Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), con el objetivo de definir el significado de violencia, se describen sus tipos y modalidades para que, de este modo, se pueda identificar y eliminarla de nuestras vidas.
Propuso, por primera vez, el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, así como su reivindicación dentro de la sociedad.
Todos los países que se suscribieron a la Convención, aceptaron incluir, crear e implementar acciones en el ámbito de sus competencias gubernamentales para erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia que se presente contra las mujeres que se encuentren en su territorio.
Lo anterior incluye políticas para modificar la cultura de los países si ésta atenta, mediante usos y costumbres, contra la integridad de las niñas y mujeres; desarrollar programas de capacitación en materia de igualdad sustantiva a los funcionarios públicos y crear leyes que castiguen la violencia de todo tipo contra nosotras.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), es la suma del esfuerzo de miles de mujeres que han exigido una vida digna para sí mismas y para las generaciones futuras. Está en nuestras manos exigir su aplicación y profundizar su legado: ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres por una existencia digna.
La Convención establece el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres e impulsa a las autoridades nacionales a tomar las medidas necesarias para hacer efectivo este principio, lo que implica la prevención, erradicación y sanción de los diferentes tipos de violencia de género.
Además, propone acabar con los estereotipos que fomentan la violencia, actuar con diligencia para sancionarla, asegurar el acceso de las víctimas a la justicia e implementar mecanismos de reparación del daño.
Al mismo tiempo, es considerada como una herramienta para que los Estados parte, la sociedad civil y las mujeres protejan, defiendan y reivindiquen este derecho.
Origen
En el seno de la Comisión Interamericana de Mujeres, que fue el primer foro político, cuyo fin era asegurar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, en el cual se diseñó una estrategia multidimensional y multifocal para abordar el tema de la violencia. Por ello, se realizaron consultas a expertas de género, la sociedad civil y las instancias decisorias de la Organización de Estados Americanos (OEA). Todas estas acciones dieron origen a la Convención de Belém do Pará.
Para garantizar su efectividad y evaluar de manera continua las iniciativas que implementa se creó, en 2004, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESEVIC), con expertas en temas de prevención, atención y apoyo para las víctimas de violencia, así como en el diseño de políticas públicas a favor de la mujer.
Las personas interesadas en conocer las acciones, políticas, programas y herramientas elaboradas por el MESECVI y su Comité de Expertas, pueden consultar el portal digital en la dirección electrónica: https://belemdopara.org/.