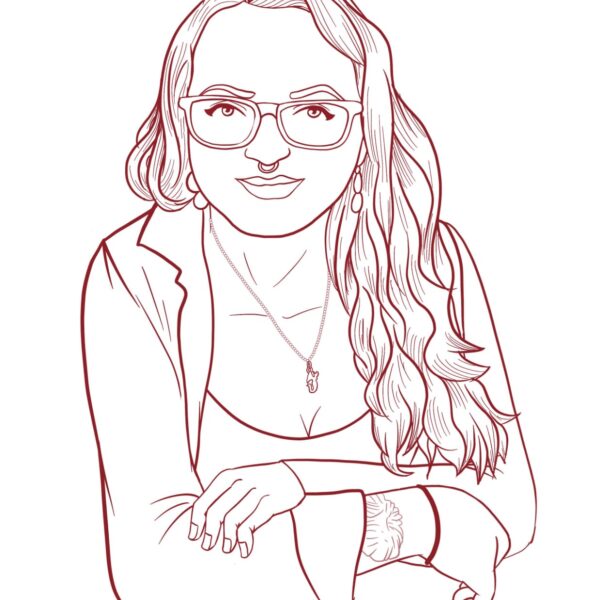Ciudad de México.- A la periferia de la capital neolonesa, familias provenientes de comunidades indígenas del sur y centro del país han comenzado a asentarse, esto a causa de la insostenibilidad del campo agricultor que se ha venido gestando en los últimos 20 años donde se han desmantelado subsidios de producción y créditos agrarios.
El resultado: Un desplazamiento forzado que implica que las personas indígenas y migrantes sean discriminadas y violentadas por el sistema, recrudeciéndose aún más, si de mujeres se trata.
Una realidad que, de hecho, no resulta ajena en nuestro país, considerando que al 11.6% de las mujeres se les ha negado el acceso a la salud a nivel federal a causa de su identidad étnica; a los hombres, el 10.8%, según la última encuesta de discriminación del INEGI (ENADIS, 2022).
Dentro de este mismo contexto federal que enuncia que esta discriminación es un problema sistémico de todo el país, la ENADIS también dio a conocer que el 20.5% de las mujeres migrantes e indígenas han sido negadas de recibir los apoyos a través de programas sociales.

Poniendo la lupa en Nuevo León
En Nuevo León, la población indígena está siendo negada de su acceso a servicios médicos, de protección, seguridad y a sus derechos judiciales. La mayoría de este sector, proveniente de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Guerrero.
Según el informe «Que a nosotras ya no nos dejen al último» de Data Cívica y la organización Zihuakali, las personas indígenas son desplazadas de sus territorios originarios a causa de factores económicos y su búsqueda por acceder a mejores empleos. De este grueso poblacional, el 38.2% son mujeres y el 54.6%, de hecho, son las mujeres indígenas quienes tienden a migrar con mayor incidencia hacia al norte a diferencia de las mujeres no indígenas que representan el 26.7%.
Una vez que este sector llega a tierras nuevoleonesas, tiene una tasa muy alta de inclusión al mercado laboral. Son las mujeres y adolescentes indígenas quienes comienzan a trabajar de manera temprana a comparación de las mujeres no indígenas.
Por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres adolescentes oriundas de Nuevo León son económicamente activas, sin embargo, en el caso de las adolescencias indígenas casi la mitad trabaja desde sus 13 años, la mayoría de ellas, centradas en empleos precarizados, con jornadas laborales extensas y sin derechos laborales como prestaciones, prima vacacional, ni contratos.
«El trabajo de las mujeres migrantes y las mujeres indígenas también es precarizado más allá de su remuneración. Las migrantes indígenas trabajan
en la informalidad –es decir que trabajan sin acceso a servicio médico, aguinaldo o vacaciones remuneradas– a una tasa 49.8% mayor que la tasa promedio de Nuevo León, lo cual significa que son la población que más trabaja sin acceso a estos derechos (considerando grupos por sexo, pertenencia indígena e identidad migratoria)», señala el informe «Que a nosotras ya no nos dejen al último».

Esta violencia laboral también posee un fuerte sesgo patriarcal, pues a pesar de laborar las mismas horas que sus congéneres, los hombres indígenas ganan 12 centavos más que ellas. Y esta brecha se hace aún más grande, pues de cada peso que gana una mujer indígena en su trabajo, un hombre neolonés gana 35 centavos más, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
Asimismo, son las mujeres indígenas el único grupo poblacional que gana, mayormente, menos de 7 mil pesos mensuales. Un salario extremadamente precarizado que ningún otro grupo identitario gana en dicha entidad.
Las mujeres migrantes indígenas ganan en promedio 12 centavos menos por cada peso; las condiciones económicas que atraviesa a este sector están por debajo de todo derecho laboral, además, se debe apuntar a que también se vulnera de manera directa a las infancias indígenas, considerando que el 65% de estas mujeres viven con uno o más hijas e hijos.
Violencia doméstica: Nuevo León
Según data el informe, la mayoría de las parejas de las mujeres indígenas provienen del mismo estado del país que ellas, es decir, migran acompañadas con él. Y en este proceso, se enfrentan a serias circunstancias de violencia doméstica: «Puro maltrato, primero en la casa, ahí en el rancho, luego acá con él».
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, ya había advertido en su edición del 2021 que las mujeres indígenas que habitan en los estados del norte del país son quienes viven altísimas incidencias de tentativa de feminicidio. Las migrantes indígenas viven dos veces más el porcentaje de esta violenta agravante a comparación de las mujeres no migrantes y no indígenas; 1 de cada 15 fue agredida con un arma blanca, un disparo con arma de fuego y sobrevivido a un ahorcamiento en su relación más reciente.
El informe detectó que las mujeres indígenas y migrantes de Nuevo León carecen de información y orientación acerca de las oportunidades que existen en la entidad en cuanto a programas y servicios, especialmente, los que están enfocados en prevenir y atender la violencia doméstica y de género.

Violencia institucional: Criminalizadas y sometidas
La violencia que viven las mujeres migrantes e indígenas, no sólo se gesta al interior del hogar, sino también, viven un crudo proceso de criminalización en la entidad; son acusadas injustamente, imputadas a delitos que no cometieron y, además, negadas de recibir atenciones por motivos raciales donde las autoridades se niegan a brindarles el apoyo señalando cuestiones absurdas como «no se le entiende al hablar. Asimismo, el informe señala lo preocupante que es que las autoridades neolonesas obstaculicen su acceso al sistema de justicia penal.
Según se documenta, las personas indígenas y migrantes que son detenidas son criminalizadas y vulneradas por las autoridades, pero aún más, si de mujeres se trata y es que sólo el 22% de ellas recibe información sobre sus derechos. Además de esta inconsistencia, se suma otra violación: La amenaza de fabricarles delitos.
Al llegar al Ministerio Público, el 42.8% de las mujeres indígenas son amenazadas con que se les levantarán cargos que no cometieron, produciendo así, miedo, subordinación y manipulación sobre este grupo. El número es ligeramente superior cuando de mujeres migrantes se trata, pues para este grupo, esta violencia institucional se comete con un 42.3% de incidencia.
«En este contexto, la información asimétrica hace referencia a la disparidad en el conocimiento sobre derechos, procesos y recursos legales entre las partes involucradas, afectando sus decisiones, su capacidad para defenderse adecuadamente o su acceso a la justicia. Por ejemplo, una persona migrante o indígena que es acusada de un delito sin el conocimiento adecuado de sus derechos o del proceso legal puede no saber cómo asegurar una representación legal efectiva o cómo invocar ciertas defensas o derechos procesales.»
En una cadena de discriminación, el siguiente escalón se presenta cuando reciben asesoría por parte de una persona dedicada a la abogacía. En este caso, las mujeres son segregadas de acceder a este apoyo; sólo el 19.8% de las mujeres indígenas reciben asesoría a nivel federal y sólo el 31% recibió apoyo de traducción al interior de un Ministerio Público.

Entre poca información por parte de las autoridades, amedrentamiento, incapacidad de comunicarse y defenderse, las mujeres indígenas, además, son amenazadas (41.2%) por parte de las autoridades para aceptar su culpabilidad en cargos que, ni siquiera reconocen.
De esta manera, queda constituido un sistema asimétrico y violatorio en contra de este grupo étnico; una minoría que representa apenas el 19% de la población de Nuevo León y que sortea factores estructurales sostenidos en el racismo, la misoginia, la discriminación y la exclusión.
De esto deviene la urgencia de nombrar qué está sucediendo en la periferia de las zonas urbanas de Nuevo León, donde el número de migrantes indígenas ha comenzado a aumentar, sin embargo, la prosperidad para sus habitantes no se consolidará si el sistema neolonés se conduce a través de la segregación racial.