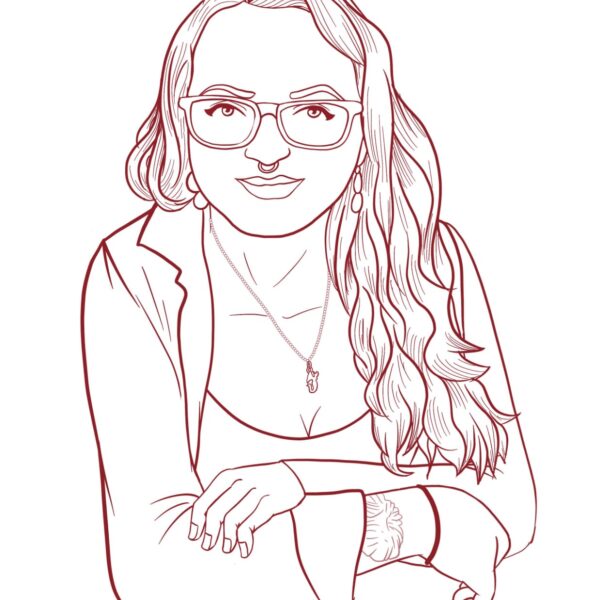Ciudad de México.- Tras 19 años y 5 meses privada de su libertad, Juana Hilda González Lomelí alcanzó la absolución por orden de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se resolvió el amparo directo 26/2022 que demandaba la liberación inmediata de la imputada. Así, tras casi dos décadas en reclusión, se evidencia el punitivismo del Estado mexicano y trae a colación el uso del sistema penitenciario como castigo político.
Según argumentó el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), se debía declarar la nulidad de la declaración de Juana Hilda; declaración donde se reconocía culpable de haber participado en el secuestro de Hugo A., hijo de Isabel Miranda de Wallace. La IFDP expuso que esta declaración no se obtuvo bajo estándares de libertad y voluntad, sino que las autoridades la habrían coaccionado, amenazado y privado de su libertad sin argumentos sólidos.
Gracias a esta exigencia de nulidad, la Primera Sala determinó que las declaraciones de culpabilidad de Juana Hilda eran insuficientes para determinar su responsabilidad penal en el caso, a pesar, de ya contar con una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión, imputada por el -entonces- Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
«Esta resolución se suma a los criterios jurisprudenciales de la Primera Sala en materia de debido proceso y juicio justo y reitera que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos. Entre ellos, la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas.»
El Instituto de la Defensoría Pública celebró que la liberación de Juana Hilda implicara un parteaguas, no sólo por alcanzar su libertad, sino por su trascendencia en el sistema de justicia penal; el caso pone en evidencia las violaciones que suelen darse en el sistema penal tradicional, como la obtención de pruebas por tortura, el uso de prejuicios de género y la negación a una defensa, violencias que, a nuestros días, mantienen a miles de personas privadas de su libertad de forma arbitraria e injustificada.
Paralelamente, organizaciones como el Centro Prodh han reconocido el trabajo del IFDP, y exigido a la Fiscalía General de la República a desistir de todas las acusaciones que sustentan en pruebas ilícitas, en lo relativo al Caso Wallace; un episodio en la historia contemporánea que ha pasado a la posteridad por inconsistencias, violaciones graves a los derechos humanos y en medio, la aprehensión arbitraria -e inhumana- de dos mujeres: Juana Hilda y Brenda Acevedo, quienes fueron privadas de su libertad por más de una década sin pruebas contundentes; Juana con una pena altísima y Brenda, con 15 años sin sentencia.
Brenda
Brenda Quevedo Cruz, fue otra mujer acusada del homicidio y secuestro de Alberto Wallace en julio del 2007, como ya se advertía, lo que rodea al -apodado- Caso Wallace son versiones contrarias y encubrimientos gubernamentales sobre cuál es el verdadero trasfondo de la desaparición de Alberto.
En medio de este proceso, Isabel Miranda de Wallace inició un proceso de criminalización mediático y ejerció presión a las autoridades para detener a Brenda Quevedo quien fue aprehendida el 28 de noviembre del 2007, aún cuando no existían pruebas que la involucraran con el homicidio de Alberto.
En su peregrinaje por la libertad, también fue derivada al Centro Federal de Reinserción Social 16, donde Cimacnoticias ha documentado tratos crueles de sujeción, adicciones a medicamento controlado y abuso de autoridad, además del suicidio sistémico de una mujer cada dos meses desde 2024 [según datos del Cuadernos Mensual del Sistema Penitenciario]. Quevedo permaneció recluida en este espacio hasta el 26 de junio del 2024 cuando se logró que continuara su proceso en libertad a través del arraigo domiciliario.
Brenda Quevedo es sobreviviente de actos de tortura sexual, ocurrida en el contexto de su detención, privación de la libertad y violaciones que recientemente se acreditaron en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Brenda Quevedo permaneció más de una década privada de su libertad sin recibir sentencia. Pasó sus últimos años penitenciarios, al interior del Cefereso 16 donde también fue aislada de su familia, pues la localización de este penal federal es aislada y encerrada bajo condiciones de tratos crueles.
La historia de Brenda es muy similar a la de Kenia Hernández, defensora indígena quien fue enviada al Cefereso 16, ahí dentro, se vulneraron sus derechos, la aislaron de sus redes de apoyo, dejándola incomunicada de forma sistémica y siendo una de las víctimas de la gran intoxicación alimentaria el primero de octubre del 2022 a causa de alimentos en mal estado, mermando seriamente su salud mental.
Juana
Juana fue detenida en 2006 luego de que dos presuntos testigos refirieran que la habrían visto con Hugo Alberto Wallace en Ciudad de México. Las autoridades buscaron alguna conexión entre la mujer y la víctima; visitaron su domicilio, sin embargo, no encontraron ninguna prueba que pudiera vincularla con Hugo.
A pesar de esto, Juana fue aprehendida y a través de actos de tortura, amenazas, violencia física y psicológica, fue forzada a aceptar una versión donde se le inculpaba por, presuntamente, haber engañado a Hugo Alberto para posteriormente, llevarlo a su departamento donde otros dos cómplices accionarían golpeándolo; un mal golpe, según, habría asesinado al joven y para exigir recompensa, se le tomaron fotos fingiendo que aún estaba con vida. Al entrar en pánico, Juana y los cómplices habrían utilizado una motosierra para deshacer el cuerpo y arrojarlo por el drenaje; la mujer, aceptó esta versión que le dieron las autoridades y de forma sucinta, fue encerrada. Sin pruebas extras, investigaciones, ni ninguna intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por casi dos décadas, Juana alegó ante los jueces que la habían torturado para sacarle una declaración y que ésta era ilícita, que no conocía a Hugo Alberto y que exigía justicia para iniciar un proceso en contra de los agentes que la habrían torturado y amenazado; nada de esto importó y el sistema penal la condenó a casi 80 años de prisión, esta es una condena todavía mayor que la que reciben algunos feminicidas confesos en nuestro país.
Mantenerla privada de su libertad, lejos de sus dos hijas y sin posibilidad de que los jueces creyeran en su palabra que testificaba la violencia que habían cometido en su contra, implica una violación directa a sus derechos humanos, pero también, un doble recrudecimiento, pues hay que apuntar: El sistema penitenciario es patriarcal.
Escarmiento político: Del Cefereso 16 y las penas como castigo
Tanto Brenda como Juana fueron víctimas de agresiones como tortura, amenazas y coaccionadas para declararse culpables del secuestro y presunto asesinato de Hugo Wallace. Además, de permanecer privadas de su libertad durante plazos extensos sin recibir ninguna sentencia, estos dos hechos están íntimamente relacionados con el género por dos sencillas cuestiones: Las mujeres permanecen más tiempo en prisión preventiva y las tasas de tortura durante la aprehensión son altísimas.
Durante 2023, se iniciaron 4 mil 592 investigaciones por el delito de tortura y tratos inhumanos o degradantes en México, sin embargo, menos del 1% fueron judicializadas, es decir, no avanzaron lo suficiente para llegar ante una persona juzgadora.
Este número resulta alarmante, pues, en un panorama general se encuentra que, a comparación de otros delitos como el secuestro la cifra es 9 veces mayor, entre este y otros hallazgos arrojados por el Observatorio Contra la Tortura en su informe 2023, se esboza lo incontenible de la crisis de derechos humanos que atraviesa a nuestro país.
Al hablar de tortura, siempre existe la participación de las autoridades lo que reproduce cifras negras, pues las víctimas deciden no denunciar, pues de cada 100 casos por tortura, sólo 10 fueron denunciados por las mismas personas.
Según se expuso en conferencia de prensa, existen varias razones por los cuales las personas no se acercan a denunciar, sin embargo, destacan las siguientes:
- Miedo a las represalias, pues el 44% de estas denuncias son en contra de las mismas autoridades que serán encargadas de investigar el delito, es decir, las fiscalías se investigarán a sí mismas.
- Desconfianza es el segundo tema medular que se aúna al desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la inaccesibilidad económica y geográfica para iniciar un proceso.
De acuerdo con los datos segregados, las mujeres representan el 14% de los casos, aunque en realidad, como ya se advertía, el número puede ser mucho mayor, sin embargo, una buena parte de la población decide no denunciar; hablar de tortura, implica reconocer una poderosa cifra negra pues además de no saber la cifra exacta, en más de 300 casos se desconoce el sexo de la víctima.
Las entidades que acumulan las mayores violatorias en contra de las mujeres es Michoacán de Ocampo con 193 casos registrados, seguido por el Estado de México con 167, la Ciudad de México con 123 y finalmente, Puebla con 49.
Asimismo, de estas 865 víctimas sólo 3 casos lograron judicializarse: Una en Estado de México, otra en Jalisco y la última en Oaxaca.
La judicialización es un paso imprescindible para que se pueda determinar responsabilidades y, en su caso, sancionar a las autoridades responsables. Si las fiscalías no presentan el caso ante un juez, éste no podrá condenar o absolver a las autoridades señaladas ni dictar medidas de reparación para las víctimas. Del universo total de 4 mil 592, sólo 18 casos fueron judicializados y en 10 casos se logró dar con 3 responsables: 7 policías municipales, 2 sistemas penitenciarios y 1 caso en la secretaría de seguridad pública estatal.
En materia de prisión preventiva, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, 2020 a la fecha ha existido un recrudecimiento de la prisión preventiva sobre las mujeres, quienes tienden a permanecer bajo esta medida con mayor incidencia a comparación de sus congéneres, por ejemplo, en 2023 el 36% de los hombres fue imputado con esta medida cautelar; las mujeres en un 46.9%, esto representa 10 puntos porcentuales más.
El 22% de estas mujeres esperará más de dos años para recibir una sentencia y sólo el 19% esperará menos de 3 meses para terminar oficialmente la prisión preventiva -con una sentencia favorable o condenatoria-.
¿Lo más preocupante? A pesar de que el grueso poblacional condenado a una pena sea mayormente masculino, son las mujeres quienes reciben las sentencias más grandes.
Mientras que el 20.7% de los hombres reciben, -mayoritariamente- sentencias de hasta menos de 10 años, el 11% de las mujeres reciben 50 años o más de prisión, la mitad, sólo el 5.5% de los hombres alcanzan esta altísima sentencia.
En un vistazo rápido, en 2023 los hombres cometieron 309 mil 571 delitos; las mujeres 18 mil 406. Aún con esto, el castigo que reciben las mujeres es el doble de alto que sus congéneres. ¿Qué delitos cometen? Según la CNSIPEE, el robo y el secuestro; los hombres, secuestro y homicidio a nivel federal.
La mayoría de estas mujeres tiene entre 30 y 34 años, y usualmente, su grado educativo máximo es la educación secundaria. Otra interseccionalidad importante es su origen, pues al cierre de 2023, 8 mil 175 personas indígenas estaban privadas de su libertad, mayormente, de origen náhuatl.
En el capítulo «Evocar una justicia anti punitiva para casos de violencia basadas en género» del informe «Deshabitar el castigo: Conversaciones feministas sobre el punitivismo y la justicia desde los sures» de Intersecta, escrito por Viviana Rodríguez Peña se reconoce cómo, el sistema carcelario asegura todo castigo sobre el cuerpo femenino; la vigilancia y la disciplina sobre los cuerpos y la sexualidad de mujeres que les ha costado la vida y la dignidad de vivir de manera plena.
Como acompañante de mujeres en reclusión, Viviana Rodríguez ataja que las palabras más comunes entre las mujeres privadas de su libertad está la impunidad, injusticia, revictimización, maltrato, cansancio e ineficiencia. Estas son experiencias de vida que recuerdad que no se está garantizando la justicia, por el contrario, el Estado pasa a ser otro agente de la violencia -sexista y misógina, particularmente-.
Esto recuerda a la conversación que Cimacnoticias tuvo con Elisa Zaldívar, privada de su libertad injustamente por un periodo de 6 meses por el delito fabricado de abuso infantil. En su experiencia, narró para la agencia las condiciones de vida al interior del Centro Penitenciario de Cancún, donde la mayoría de las mujeres que estaban privadas de su libertad eran inocentes; mujeres que fueron engañadas por su pareja, que estaban al momento de la aprehensión de su novio, que eran trabajadoras del hogar y sobre todo, mujeres sobrevivientes de violencia doméstica que habían cometido homicidio de su agresor; Zaldívar rescató que no era un discurso rosado de las mujeres inocentes, pues otras, reconocían haber sido responsables de crímenes, sin embargo, la diferencia entre estos dos grupos resultaba abismal.
Así, recopilando las historias de Brenda y Juana Hilda, pero también el de muchas otras mujeres que han enfrentado el aislamiento, el castigo y la tortura, pero también, el abandono de su seno familiar, se esbozan las siguientes reflexiones que pueden ser ruta por la transformación; ruta para una justicia de verdadera igualdad sustantiva.
Producir una reflexión colectiva: El debate en la esfera política y social, será pieza clave para abolir toda práctica punitivista en contra de las personas privadas de su libertad, particularmente, las mujeres. Resulta un eje primario que las leyes penitenciarias contemplen todo un protocolo en materia de género, pues como ha quedado documentado en los testimonios de las mujeres e internas, las personas que laboran en este espacio es, en extremo, violento.
Prisión preventiva: En México, se ha aprobado este 2025 la extensión de delitos que ameritan prisión preventiva, un asunto que ha despertado las alertas de las organizaciones civiles y defensoras por su violatoria directa a los derechos humanos; esta investigación, sustenta la crudeza que representa permanecer en prisión sin una sentencia, siendo las mujeres, quienes enfrentan estas medidas cautelares con mayor incidencia a diferencia de sus congéneres. Esta discusión resulta de envergadura y narrar las historias.
Reconocer la violencia estructural: La antropóloga Rita Segato escribe en «Estructuras elementales de la violencia» que la violencia estructural son todas aquellas formas de opresión que están arraigadas a toda esfera política, social y económica; resulta complejo identificarla porque está normalizada y tiende a ser difusa. El reportaje tira de entrevistas, encuentros y documentación para otorgar un panorama general sobre cuáles son las estructuras de poder que están atravesando a las mujeres privadas de su libertad.
Quiebra con el mito del castigo que pretende criminalizar a las mujeres y abre la discusión social a un margen más amplio: El feminicidio y la instrumentalización de los Ceferesos para golpear a las mujeres, principalmente, migrantes, indígenas y defensoras.