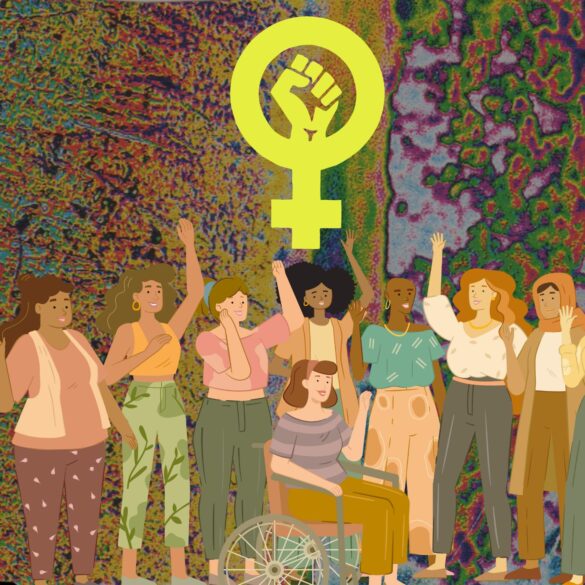Ciudad de México.- Según define Catalina Ruiz en Las mujeres que luchan se encuentran, el feminismo pop es una estrategia política, estética y de comunicación que busca acercar las ideas del feminismo a un público amplio usando herramientas de la cultura popular, como redes sociales, música, arte o moda y lo hace no para simplificarlo, sino para comunicarlo de forma accesible, visual y emocional, así, más personas pueden entenderlo y sentirse parte de la lucha para sacudir las estructuras del lenguaje cotidiano, emociones y cultura en América Latina.
Contrario a lo que se cree, Catalina Ruiz advierte que el feminismo pop no debe verse como una banalización de las luchas, sino como un modo de democratizarlas. En lugar de rechazar la estética popular, propone reapropiarla y transformarla, ya que aunque la resistencia ocurre en un terreno contaminado, sigue siendo resistencia.
Catalina Ruiz es colombiana y columnista del diario El Espectador y de la revista Cromos en Colombia; es editora de Volcánicas. Ha colaborado en otros medios en varios medios de comunicación llegando hasta The Guardian y The Washington Post. Es especialista en periodismo con perspectiva de género y ha sido reconocida con el premio Chinku de MTV Agentes de Cambio y #LeadHers de Marie Claire América Latina.
Su libro Las mujeres que luchan se encuentran, nace de una TEDX Talk que dio en noviembre de 2016 en el que piensa la manera de llevar las ideas y teorías feministas al resto de las mujeres. De esta manera, Catalina Ruiz comparte diferentes debates y abre la conversación sobre los feminismos latinoamericanos.
Para ella, el feminismo pop aprovecha lo que ya está presente en lo cotidiano: lo que escuchamos, vemos y consumimos en internet. Utiliza los mismos códigos que usa el capitalismo para comercializar deseos pero los resignifica para generar conciencia crítica. Así, busca hacer del feminismo algo accesible y deseable, especialmente para las nuevas generaciones, sin perder de vista los fundamentos políticos.
De esta manera, permite traducir las luchas históricas del continente a un lenguaje que circule más accesible al académico. Frente a contextos violentos y desiguales en América Latina, el feminismo pop actúa como una herramienta pedagógica y afectiva para amplificar esas resistencias.
Para ello, Catalina Ruiz propone hacer feminismo pop al convertir las vulnerabilidades en una fuerza de cohesión, que busca repensar las vulnerabilidades como un punto de partida para la resistencia colectiva, ya que las protestas no emergen del vacío, sino que nacen de la falta de derechos, de la carencia de infraestructura, de la necesidad de condiciones mínimas para vivir dignamente.
La autora también apuesta por reconocer las emociones como poderosas y políticas siendo que el amor, comprensión e imaginación son emocionas profundamente políticas que generan comunidad, consuelo y acción colectiva. Los feminismos deben explorar formas de movilizar afectos desde otras plataformas.
Porque las emociones no son accesorios, sino el terreno desde el cual se construyen o se bloquean caminos, por ejemplo, desde el miedo la derecha ha manipulado y limitado derechos, por lo que, las emociones negativas mal orientadas, solo alimentan la exclusión. En cambio, el amor, entendido como el reconocimiento del otro como un fin en sí mismo, tiene un potencial transformador. Por ello, las emociones deben ser cultivadas desde el arte, la cultura, el humor y la imaginación. Estas herramientas permiten conectar, cuestionar y crear alternativas.
Ruiz menciona que frente a la indignación y denuncia, se necesitan generar espacios de ocio, irreverencia y disfrute, como otras formas de resistencia política. De esta manera, lo que nombra como «encontrarnos en la fiesta» se convierte es espacio de sanación y afirmación de vida, no como una forma de evadir, sino de hacer comunidad.
América Latina y el feminismo
El feminismo latinoamericano no es homogéneo: incluye feministas autónomas, vinculadas a partidos, redes o universidades, así como jóvenes indígenas, afrodescendientes, rurales urbanas y lesbianas. Esta diversidad da lugar a diferentes propuestas sobre cómo relacionarse con la democracia. Los feminismos más disruptivos, según la feminista Francesca Gargallo son los que provienen de concepciones distintas de lo que significa ser mujer, especialmente entre pueblos indígenas y afrodescendientes.
Ahora, el feminismo latinoamericano es radicalmente diverso, situado y anticolonial que va más allá de pedir equidad a las instituciones existentes, ya que propone transformar las bases de la misma organización social con luchas que conectan cuerpo, territorio, comunidad, género, raza y clase, Apuesta por una política feminista autónoma y plural, que cuestiona el neoliberalismo, patriarcado y racismo estructural.
Para la feminista Francesca Gargallo, el feminismo latinoamericano se transformó a lo largo de 100 años logrando articular lo público, lo privado y lo íntimo en las reivindicaciones feministas en todo el continente. En una primera lectura, no solo buscan igualdad, sino que parten de una visión propia, crítica y situada, que desafía al poder desde la experiencia de ser mujer en contextos de desigualdad estructural.
Gargallo apunta que, la idea de buscar derechos proviene de una visión europea donde históricamente ni las mujeres o esclavos han sido incluidos. Los mismo se replicó con la llegada del feminismo en América Latina, donde el enfoque estaba en acceder a la burguesía peleando derechos, los cuales no incluían a todas las mujeres.
En un breve recorrido sobre el feminismo latinoamericano, Catalina Ruiz señala al texto «Respuesta a Sor Filotea de la Cruz» de Sor Juana Inés de la Cruz en 1692 como el registro más antiguo en el cual defiende el derecho a la educación. De ahí, avanza hacia la lucha por el sufragio a finales del siglo XIX que coincide con la formación de los Estados latinoamericanos, siendo Ecuador el primer país en aprobarlo en 1929.
Posteriormente, la lucha se enfocó en conseguir el derecho al divorcio con las uruguayas en 1907 y, más tarde, comenzaron las primeras conversaciones feministas como el Primer Congreso Femenino Internacional en Buenos Aires, Argentina, realizado en 1910 o el Primer Congreso Feminista de Yucatán, México que tuvo lugar en 1916. Este último desafió los mandatos de género en el que una mujer era mal vista si viajaba sola y logró reunir a 617 asistentes.
En los años veinte, las mujeres comenzaron a organizarse políticamente, por ejemplo, en Bolivia Domitila Pareja cofundadora del periódico La Antorcha inicia la sindicalización del campesinado y en ese mismo año se crea el Partido Feminista Nacional en Panamá. Desde ese momento, el sufragio se va consiguiendo en toda la región: Brasil (1932), Uruguay (1932), Venezuela (1945), Argentina (1947), Chile (1949), México (1954). Las mujeres comienzan no solo a votar, sino a postularse como candidatas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la lucha feminista se calma, pero nace un auge de escritoras que presentan de manera critica los problemas de las mujeres de la región y contar experiencias, ya que la violencia contra las mujeres no se contaba en los periódicos o los libros de historia, siendo la literatura un refugio para escribir estas historias. Algunas escritoras que dejaron huella fueron María Luisa Bombal, Marvel Moreno, Alejandra Pizarnik, Marta Traba, Elena Garro y Rosario Castellanos.
En 1964 la conversación feminista se enfocó en campañas y programas de Planificación Familiar e inicia la difusión de métodos anticonceptivos. Paralelamente, la década de los sesenta comienza a tomar fuerza el feminismo latinoamericano oponiéndose a los gobiernos autoritarios hasta institucionalizarse. Gracias a esto, se abrió espacio para dar a conocer otros movimientos como el lésbico y las políticas de identidad negra e indígena.
Para el final del siglo XX, el movimiento feminista latinoamericano se trasladó de las calles a las organizaciones de la sociedad civil como una forma de tener incidencia social y legal. Desde entonces, su rol es decisivo en el movimiento, No obstante, no está exento de críticas, ya que han sido señaladas por neutralizar las formas espontáneas de la organización de mujeres, es decir, las luchas colectivas, populares o comunitarias que nacen desde abajo.