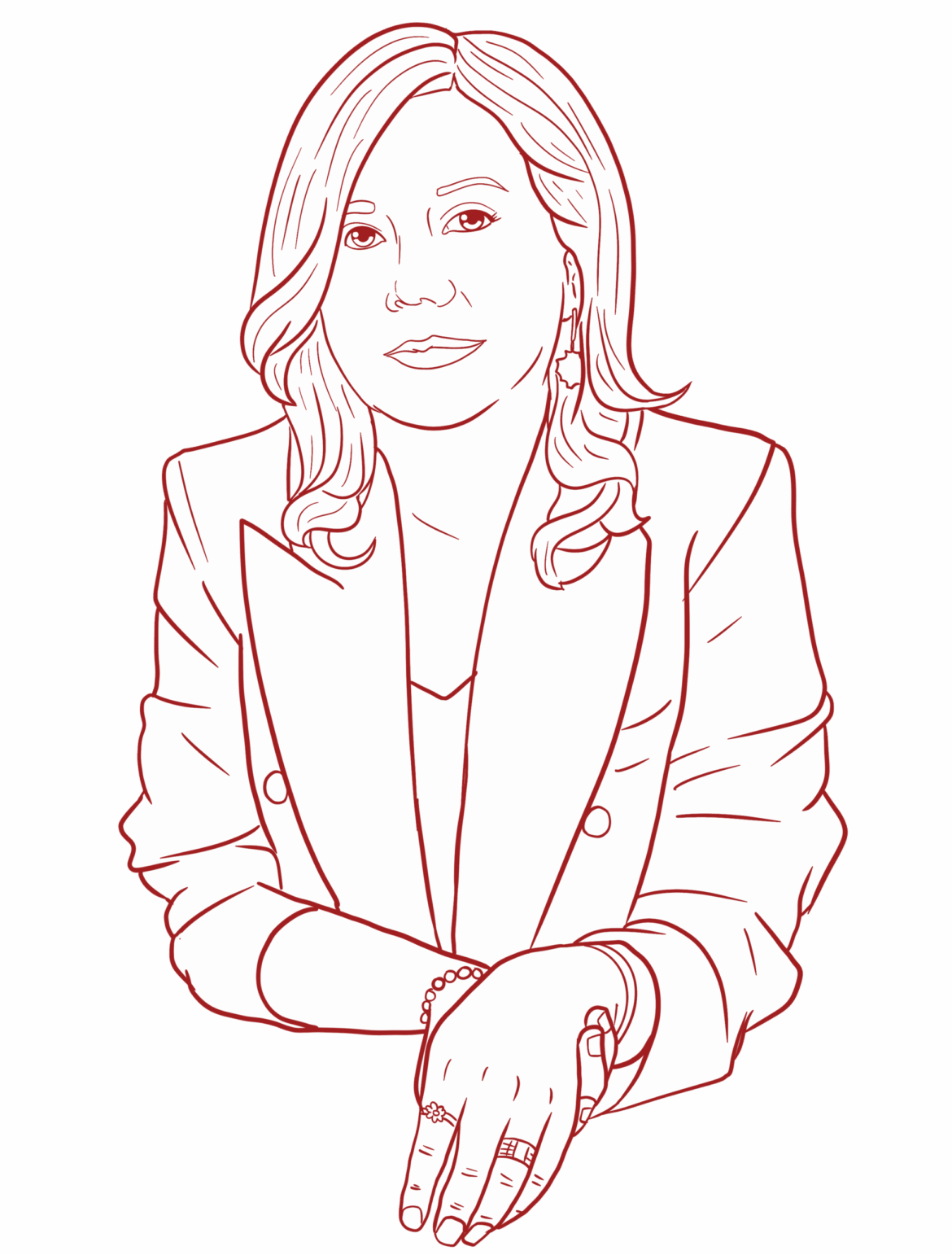La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe concluyó en la Ciudad de México con un documento de 80 compromisos. Este acuerdo habla de una década de acción hacia la igualdad sustantiva y de la construcción de una sociedad del cuidado.
Sin embargo, el texto también refleja la exclusión de voces que no se alinearon a la visión hegemónica, contradiciendo la narrativa de democracia y participación que se espera en estos foros regionales.
El Compromiso de Tlatelolco nombra avances: reconoce el cuidado como un derecho humano, habla de paridad, de derechos sexuales y reproductivos, de erradicar las violencias y de reorganizar socialmente los cuidados. Pero, ¿qué pasa con lo que no se nombra? Varias mujeres sobrevivientes de violencias, activistas y feministas fueron excluidas sin tener la posibilidad de estar en el foro, otras fuimos “aceptadas” en el registro más no invitadas a la inauguración, solo algunas estuvieron presentes.
Durante el foro, hubo censura al feminismo abolicionista, las puertas no estaban abiertas como se dijo, las barreras patriarcales estructurales para la democracia estuvieron presentes en este espacio donde las voces diversas tendrían que escucharse dentro de una agenda por la igualdad sustantiva y el cuidado. Tampoco se reconocen los debates incómodos, los que incomodan a los Estados pero son urgentes para las mujeres.
Los compromisos solo tienen sentido si recogen todas las voces. Es indispensable que las voces invisibilizadas y excluidas, sean recuperadas y traducidas en política pública y presupuesto, porque también cuentan, también nombran exigencias y también deben ser contempladas en la ruta hacia la igualdad.
Mientras en los auditorios se repiten discursos, miles de mujeres siguen enfrentando violencias cotidianas. Manifestaciones pacíficas afuera de la sede lo evidenciaron, mujeres que dejaban claro que a la CEPAL no habían llegado todas, que los feminicidios y las violencias machistas seguían arrebatando la vida de las mujeres en México, evidenciando que un refugio les había salvado la vida y que la falta de presupuesto para estos espacios es una violencia institucional.
Firmar compromisos es un paso, pero el verdadero desafío es que el Estado mexicano garantice presupuestos progresivos y justicia para las víctimas. De lo contrario, la vida de miles de mujeres seguirá marcada por la impunidad, la precarización, el racismo y la falta de cuidados colectivos.
Han pasado más de quince días desde que se firmaron los 80 compromisos de Tlatelolco, pero el análisis no puede cerrarse con la clausura del foro. Desde el feminismo debemos mantener vigente la reflexión crítica y, sobre todo, vigilar que los Estados cumplan lo que prometieron.
Como feminista reconozco que este documento de 12 páginas nombra a las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes y con discapacidad, y coloca el cuidado como un derecho humano. Eso puede sentar bases para políticas públicas urgentes.
Pero también es indispensable que se reconozca a los refugios como parte del sistema de cuidados —porque sostienen vidas y garantizan derechos— y que la participación de las organizaciones de la sociedad civil esté contemplada de manera explícita en estos compromisos. Sin nosotras, las que llevamos décadas tejiendo redes y acompañando en los territorios, la ruta hacia la igualdad y los cuidados quedará incompleta.
Nuestra digna rabia no es cómoda ni complaciente. Nombramos lo que incomoda porque no aceptamos la exclusión ni los discursos sin hechos ni presupuestos.
Nuestra voz busca fortalecer una agenda que cumpla lo que se promete y que incluya a todas las mujeres. La crítica feminista es necesaria para avanzar.
Los 80 compromisos de Tlatelolco pueden ser un punto de partida, pero no bastarán mientras los debates incómodos sigan fuera de la agenda y mientras los Estados posterguen lo esencial: presupuesto, justicia y políticas que coloquen a todas las mujeres en su disidencia, en todas sus diversidades y etapas de vida en el centro.