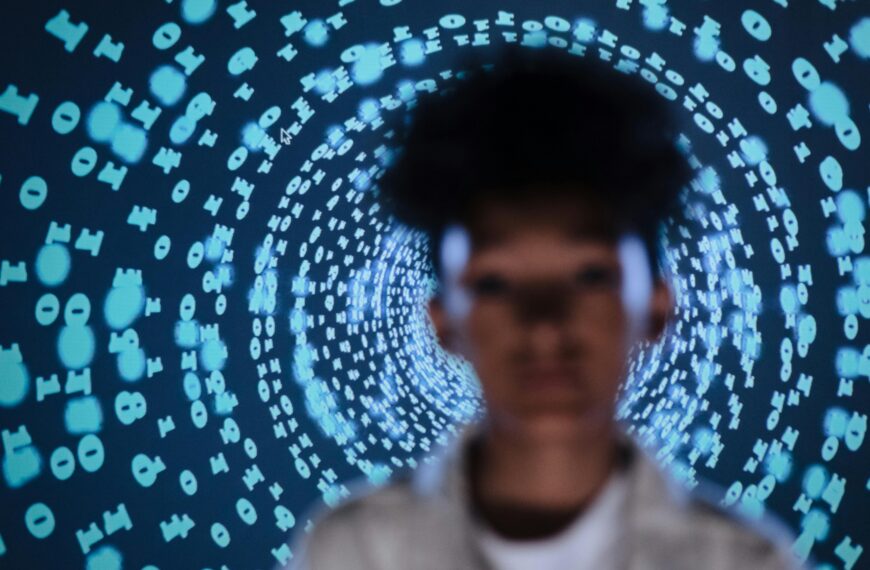Ciudad de México.- El poder de la alimentación escolar ha sido infravalorado; es sostén de vida, de cuidado, es herramienta contra la pobreza del tiempo de las mujeres y un peldaño para el desarrollo de las niñas y niños de nuestro país.
En un paradigma donde las mujeres e infancias se ven atravesadas con mayor violencia por la inseguridad alimentaria y padecimientos como la anemia, la alimentación educativa aparece como un sistema de protección.
De acuerdo con el informe Avances en los objetivos de desarrollo sostenible 2024 (Progress on the sustainable development goals 2024) de la Organización Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe, 3 de cada 10 mujeres y niñas se encuentran en «moderada» inseguridad alimentaria, mientras que en situación de «severa inseguridad», lo están el 9.2% de este sector, para poner en perspectiva global, la única región en el mundo que se asemeja a estas cifras, es la de África del Norte y Asia Occidental.
Consecuentemente, 2 de cada 10 infancias tienen un retraso en su crecimiento y el 6.9% viva con emaciación -adelgazamiento patológico y baja estatura-.
La alimentación escolar ha acompañado el desarrollo del país y sus orígenes datan desde 1887 cuando se creó el primer programa de alimentación, el cual, consistía en dar desayunos a las hijas e hijos de mujeres obreras.
La Ciudad de México comenzó a dar pasos agigantados en 1929, cuando una organización llamada «Gotas de Leche» comenzó a distribuir leche en las comunidades más pobres de la capital mexicana; el programa se institucionalizó años después, ahora, repartían también jugos.
Casi 20 años después, el -entonces- presidente Manuel Ávila Camacho convirtió Gotas de Leche en «Desayunos Escolares»; era leche, un huevo hervido, sándwich y un postre ligero. Y 8 años después, este programa se pudo extender a nivel federal gracias al Patronato de Protección a la Infancia y el Instituto Nacional de Protección a la Infancia.

Para 1997, se comenzaron a entregar alimentos procesados; leches endulzadas de sabores, galletas dulces y barras. Sólo hasta 10 años después, esto fue cambiado gracias a la Secretaría de Salud y de acuerdo a los últimos datos que maneja el Sistema Nacional DIF, 2019, se han diseñado 9 menús de alimento frío y son entregados a infancias de entre 6 y 12 años.
Dentro de este mapeo de esta herramienta, se infiere la falta de una política pública sólida que esté contenida dentro de un Sistema Nacional de Cuidados, recordando que la compra, preparación y empaquetado de alimentos para hijas, hijos, hermanas y hermanos, es uno de los trabajos que ejercen con mayor incidencia las mujeres en nuestro país.
De hecho, desde los 12 años, las mujeres comienzan a dedicar 13.8 horas semanales a la preparación de desayunos, lunch, comida y cena, asimismo, tardan en promedio 40 minutos en este proceso, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo.
Ante esto, un programa de Alimentación Escolar sustentable y nutritivo es una apuesta por el bien común; mejora la calidad de vida de las infancias y adolescencias, pero también, contribuye a mejorar la insostenible carga de trabajo no remunerado de las mujeres en nuestro país.

Para dimensionar mejor en dónde estamos paradas, Cimacnoticias conversó con Carmen Burbano, directora de la División de Alimentación Escolar del Programa de Mundial de Alimentos de la ONU para cruzar con mayor claridad los 3 elementos puestos en la mesa: Alimentación, infancias y género.
La alimentación gratuita y nutritiva
Satisfacer las demandas nutricionales de las infancias y adolescencias es crucial, especialmente, para aquellos hogares que viven en situación de vulnerabilidad y precarización; la existencia de la educación alimentaria abona al trabajo de cuidados y también, reduce la inseguridad alimentaria en los hogares.
De esta manera, Carmen Burbano inicia su intervención en la materia, en añadidura, explica a Cimacnoticias que también permite erosionar el rol de género.
Sobre esto último, la especialista ahonda acotando que, tradicionalmente, son las mujeres las únicas responsables de cuidar, alimentar y nutrir a sus hijas e hijos desde edad muy temprana.
En esta línea es importante dimensionar lo poderosa que es la palabra «responsabilizar» a la madre que no cumple cabalmente la maternidad idónea; aquella que nutre, ofrece una dieta balanceada y menús completo; la alimentación de las infancias y adolescencias también debe ser mirada desde el crisol de la consciencia de clase: ¿Quién puede cumplir con todo esto? De esto deviene la importancia de que el Estado blinde a la población de la inseguridad alimentaria con profesionistas en dietas y nutrición, comidas calientes y adecuadas para los diferentes sectores etarios.
«Una comida escolar puede equivaler al 10% de los ingresos de una familia en situación de pobreza», explica Carmen Burbano y refiere que los primeros años de las infancias es vitalicio para el sistema inmune y el desarrollo óptimo del cuerpo.

Como se refirió anteriormente, actualmente, el programa de alimentación del DIF cuenta con 9 posibilidades de menús fríos, sin embargo, de acuerdo con la especialista el Gobierno de México ya se encuentra trabajando en un programa que elimine la comida fría y apostando por un sistema más sostenible con comida caliente, adecuada a dietas de alta nutrición y que sea fácil de replicar para llevar esta dieta nutricional a los hogares mexicanos, algo que, según explicó Carmen Burbano, desde la dirección de la División de Alimentación Escolar del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, «es de aplaudirse».
¿Y en materia de interseccionalidad?, ¿la ONU la contempla? Esto, apuntando a que, de acuerdo con la Red de la Infancia en México, son las niñas y adolescentes de comunidades indígenas quienes presentan las principales deficiencias para acceder a una dieta variada; la interseccionalidad resulta en un eje rector, pues poco sirve un programa público de alimentación que no reconozca las experiencias sociales, culturales, económicos y de género de otras niñas y adolescentes.
«Sí, sí lo hacen» afirma Carmen Burbano, los programas de comida escolar cuentan con estrategias efectivas para atender las asimetrías de las comunidades indígenas, especialmente, si de niñas se trata. Además, reconoce la manera en que la pobreza se recrudece de sobre este sector y es que, en Sudamérica, el 34% de las mujeres de comunidades indígenas viven en pobreza, en contraparte, el 26% de los hombres viven esta misma situación.
Explica que el School Meals Coalition an the World Food Programme considera la interseccionalidad para combatir uno de los objetivos principales: la reducción de la anemia en mujeres adolescentes de América Latina y el Caribe, que se logrará siempre y cuando, las escuelas brinden alimentos fortificados, balanceados y con la posibilidad de llevar porciones a casa.
Si bien este Programa de la ONU ha redoblado sus esfuerzos para atravesar la educación alimentaria con el género, hay que apuntar a que los esfuerzos de América Latina y el Caribe han sido escuetos, para Carmen Burbano, todo diseño e implementación de un programa de alimentación debería incluir datos de género segregados por sexo, etnia y otras interseccionalidades.

Género y comunidades indígenas: Un ciclo generacional
Al abordar los motivos por los cuales las mujeres, niñas y adolescentes de comunidades indígenas son las principales afectadas por la inseguridad alimentaria, la especialista refiere que existe un ciclo de feminización de la pobreza y alerta que termina por perpetuarse a causa de la discriminación sistémica.
Nacer de una madre indígena sin estudios o con escasos estudios aumenta la probabilidad de que el desarrollo de la infancia sea deficiente, explica Carmen Burbano. Esto se manifiesta con el retraso del crecimiento que se agrava por factores como la discriminación y el acceso limitado a los servicios. Por ejemplo, dice la especialista, los infantes de comunidades indígenas menores de 5 años en Bolivia, Guatemala y Perú, tienen 2 o 3 veces mayor riesgo de mortalidad infantil a comparación de las infancias que nacen en entornos urbanos.

Al cruzar estos datos con el género se habla de la feminización de la pobreza, un fenómeno donde se evidencia que la precarización de las mujeres es más recrudecida a causa de las barreras sociales, económicas, judiciales, de género y culturales que enfrentan; la vulnerabilidad las expone al empobrecimiento con mayor incidencia a comparación de sus congéneres, refiere Amnistía Internacional.
Al existir discriminación, racismo, la baja educación de su madre -no como un aditamento que la responsabilice, sino como un factor que alimenta la misoginia y el clasismo-, la desnutrición, el rol de género del sacrificio y el trabajo de cuidados no remunerados, termina produciendo esto a lo que Carmen Burbano llama «el círculo generacional».
«Los programas de comidas escolares son esenciales para reducir estas disparidades, garantizar que las niñas asistan y permanezcan en la escuela, prevenir el matrimonio infantil y satisfacer sus necesidades nutricionales. Se ha producido un cambio creciente, y algunos países de la región de América Latina y el Caribe han optado por un enfoque descentralizado.», dice la experta.
Al preguntarle sobre algunos ejemplos exitosos en la región, es Brasil quien se lleva las palmas. El país ha desarrollado un programa gubernamental que obliga al Estado a gastar al menos el 30% de sus fondos en alimentos locales, especialmente, comprados de granjas de mujeres productoras.
Además, en Gabriel da Cachoeira, poblado del Amazonas, se destina el 100% de los fondos a comprar sus productos, lo que permite un círculo de sustentabilidad; promueven la compra de alimentos locales y también, fortalece la diversidad de la dieta al robustecer los ingresos.
¿Y México? Para saber cómo están los fondos y el esfuerzo que realizó México, es necesario consultar los reportes de la Secretaría de Hacienda. En este sentido, de acuerdo con el reporte de 2020, el Programa para la Producción y Productividad Indígena, cuya causa última es fortalecer los programas culturales, brindar apoyo legal, mejorar la alimentación, atraer al comercio y proteger a la población, sólo destinó mil 177 millones de pesos, esto es la mitad de lo que se tenía destinado a este programa (2 mil 533 millones).
Asimismo, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, donde precisamente, se aborda el tema de la alimentación educativa de estos poblados, así como las becas y la mejora de infraestructuras, sólo se utilizó el 37.2% de los 342 millones de pesos que se habían contemplado para este programa. Es decir, quedaron 126 millones 540 mil pesos en desuso, esto, a pesar de la inseguridad alimentaria que ya ha advertido Carmen Burbano.
Con vista hacia el futuro próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunciado que se fortalecerán los programas de alimentación, especialmente, en zonas rurales. Eso sí, hay que referir que dentro de su manifiesto de 100 compromisos, no se abordó la educación alimentaria a pesar de ser una de las piezas fundamentales de su ambicioso Sistema Nacional de Cuidados.

En su compromiso 66 señaló que se creará «Cosechando soberanía«, un programa de financiamiento que intenta mejorar la economía de productoras y productores rurales, así como, dar un pago justo por la producción alimentaria y mejorar la calidad de vida.
Asimismo, en el número 66 habló de la «Alimentación para el Bienestar», que contempla -entre sus múltiples funciones- la apertura de una planta de pasteurización, otra de secado de leche y centros de acopio al norte del país; el objetivo será proveer de leche a las infancias de la nación.
Esto último recuerda al viejo programa «Gotas de leche», por lo que mientras los compromisos han sido reafirmados en la investidura presidencial, las infancias y adolescencias en México continúan siendo atravesadas por desnutrición y obesidad; sin acceso a desayunos calientes, sin posibilidad de llevar raciones de comida a casa y por supuesto, dejándose en las manos de las madres, abuelas y hermanas cuidadoras todo el peso de la alimentación nutritiva de las niñas y niños mexicanas.
Es urgente que se deje de hablar de responsabilidad y comenzar a nombrarla corresponsabilidad.