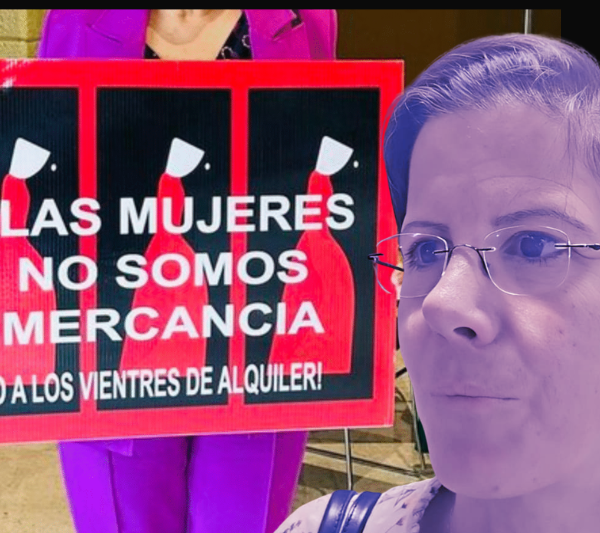Ciudad de México-. El primer día de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, arrancó con la presentación del documento: La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género, para determinar que existen diferentes problemáticas que impiden construir la sociedad de cuidados relacionados con la falta de voluntad política, rezago legislativo, fragmentación institucional, limitaciones presupuestales, así como desigualdad de género y resistencia cultural.
Una sociedad de cuidado, prioriza la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y del planeta, reconociendo la interdependencia entre las personas, la dimensión ambiental y el desarrollo económico y social de forma sinérgica.
De acuerdo con el documento la región atraviesa una crisis de cuidados por la insuficiencia de personal, servicios e infraestructuras que los desempeñen; el aceleramiento en el envejecimiento poblacional y los efectos del cambio climático para atender a quienes lo requieren. Actualmente, se proyecta que para 2050, en América Latina y el Caribe se duplique el número de personas adultas mayores de 65 años que alcanzarán el 18.9% de la población total.
Esto se debe a que la región está iniciando procesos de envejecimiento que implican nuevas demandas y especificidades de los cuidados. Por ejemplo, hay un aceleramiento en el envejecimiento poblacional cambiando la tasa de esperanza de vida de 48.7 años a 75.9 años, mientras que la tasa de fecundidad de 5.8 a 1.8 hijas e hijos por mujer.
De acuerdo a las proyecciones poblacionales, a partir de 2020 las unidades de cuidado por persona aumentaran de 2.1 en 2020 a casi 3 en 2100.


Paula Narváez Ojeda, reconoció la existencia de una crisis de cuidados en la región gracias a factores interrelacionados con el envejecimiento poblacional, baja fecundidad, transformaciones en las estructuras familiares, aumento de migración, crisis climática, precarización laboral, y la insuficiencia prestación de servicios. Dicha carga recae sobre las mujeres gracias a la división sexual de trabajo injusta.
En su visión, el cuidado debe ser reconocido como una necesidad, un derecho humano y un motor económico que atraviese todas las agendas globales (climática, económica, digital, de seguridad y otras). Por lo que, la representante de Chile mencionó que limitar el debate a espacios sectoriales, como ciertos foros especializados, implica continuar administrando la crisis en lugar de ofrecer soluciones sostenibles.
A su intervención añadió que no basta con tener voluntad política, sino creas políticas públicas, presupuestos con enfoque de género e instituciones sólidas que garanticen derechos. De esta forma, una de sus propuestas fue que no basta con redistribuir las tareas de cuidados, sino también el poder desnaturalizando las desigualdades, ya que muchas mujeres continúan atrapadas en jornadas no remuneradas.
También mencionó que la transformación de un sistema de cuidados implica un cambio de cultura. Por ejemplo, educar a las nuevas generaciones con una ética del cuidado de la mano de tecnologías que puedan cerrar brechas mientras sean diseñadas con enfoque de género y derechos humanos.
Rhoda Reddock planteó que, a pesar de los avances en la agenda del cuidado, todavía existen vacíos importantes que deben atenderse. Uno de los principales es que, en las últimas décadas, los estados han reducido su papel en la provisión de cuidados gracias a políticas económicas que priorizan a otros sectores. Esto provoca que personas, especialmente mujeres y niñas, queden en situación de vulnerabilidad y sin acceso a suficientes servicios básicos de cuidado.
Asimismo, señaló que reconocer el derecho al cuidado, como lo hizo recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es suficiente sino se cuenta con mecanismos efectivos para garantizarlo. Esto implica desarrollar y fortalecer la legislación, regulaciones, programas de educación pública y recursos financieros que permitan acceder al cuidado universal. Advirtió que, actualmente los Estados trasladan la responsabilidad a las organizaciones civiles sin brindarles el apoyo necesario lo que genera el sistemas de cuidado desiguales e inseguro.
Para la vicepresidenta de la CEDAW, persiste un sesgo de género que limita la participación de los hombres en el cuidado, ya que este trabajo se sigue asociando exclusivamente a las mujeres, por lo tanto, se carga con un estigma de la feminidad. En consecuencia, las instituciones encargadas de crear políticas de género deben fortalecerse, ya que enfrentan limitaciones para desarrollar una verdadera sociedad de cuidado.
María Noel-Vaeza advirtió que persiste la falta de financiamiento suficiente, sostenible y diversificado en la región. Esto porque, pese a que el cuidado genera un impacto social y económico, la inversión continúa siendo insuficiente y en muchas ocasiones no se refleja en infraestructura adecuada que garantice la sostenibilidad y calidad de servicios.
Otro aspecto que requiere mejora es la limitada participación del sector privado, que —según Vaeza— debería ver el cuidado como una inversión estratégica capaz de generar empleos de calidad y contribuir al desarrollo económico. Asimismo, advierte que las políticas de cuidado no pueden seguir ignorando las necesidades de mujeres en contextos rurales, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual, quienes enfrentan barreras específicas para acceder a estos servicios.

Laura Pautassi agregó que, para avanzar en la sociedad del cuidado, no basta con políticas públicas; sino que es necesario establecer marcos institucionales y legislativos sólidos que garanticen su anclaje y cuenten con poderes judiciales independientes que aseguren el ejercicio de los derechos, especialmente de las mujeres.
También enfatizó que el reconocimiento legal del cuidado, como lo estableció recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe traducirse en obligaciones estatales claras, progresivas y exigibles, regidas por corresponsabilidad social y con igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
Desde la perspectiva de Pautassi el cambio cultural es central, pero debe ir acompañado de condiciones materiales y relacionales que permitan ejercer efectivamente el derecho al cuidado; su omisión compromete otros derechos interdependientes como la salud, el trabajo y la seguridad social. En añadidura, alertó sobre el retroceso en derechos por el avance de posturas conservadoras que niegan las desigualdades estructurales, por lo que apuntó la urgencia de reposicionar los cuidados y democratizar las relaciones de género como ejes centrales de la democracia y del desarrollo.
Para Rebeca Grynspan, aunque existe una propuesta transformadora hacia la sociedad del cuidado, la región todavía enfrenta un contexto de corrientes contradictorias, donde coexisten avances y retrocesos. Uno de los principales problemas mencionados es la incapacidad económica y la desigualdad estructural que impiden satisfacerlas de manera adecuada.
Subrayó que esto se debe a un sistema económico y social que no garantiza el financiamiento suficiente para responder a la demanda de cuidados, lo que hace urgente impulsar modelos colectivos y organizados que permitan satisfacer estas necesidades, como los ejemplos integrales observados en iniciativas comunitarias.
Además, identificó que en el centro de la desigualdad está la cuestión de género, ya que el derecho al cuidado, ser cuidada y al autocuidado es, en última instancia, el derecho al tiempo, y este sigue distribuido de forma profundamente desigual entre mujeres y hombres.

El diálogo concluyó con la participación de Citlali Hernández, quien determinó que el gran reto para construir una sociedad de cuidados es transformar de manera profunda todas las estructuras sociales, cuestionando siglos de exclusión, desigualdad y falta de garantías de derechos, que afectan especialmente a las mujeres más pobres.
Advirtió que el trabajo de cuidado —en su mayoría no remunerado— recae sobre mujeres sin acceso a otros derechos y servicios, lo que perpetúa brechas y limita su desarrollo.
La mandataria subrayó que es necesario profesionalizar, formalizar y proteger a quienes ejercen labores de cuidado, evitando que esta responsabilidad genere más desigualdad o cierre oportunidades de educación, empleo y tiempo libre. Llama a que las políticas de cuidado incluyan de forma real a mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad, migrantes, jóvenes, adultas mayores y de la diversidad sexual, reconociendo sus saberes y su papel protagónico en la defensa de la vida, la paz, el medio ambiente y la democracia.
Finalmente planteó que, aunque existen ejemplos de políticas y programas en la región, muchos están aislados y sin articulación, por lo que urge integrarlos en sistemas nacionales de cuidado con participación comunitaria y del sector privado. Además, recalcó que el compromiso debe ir más allá de las leyes, asegurando que cada acción de gobierno y cada presupuesto incorporen la perspectiva de cuidados, y que se mantenga la defensa activa de los derechos ya conquistados frente a intentos de retroceso.