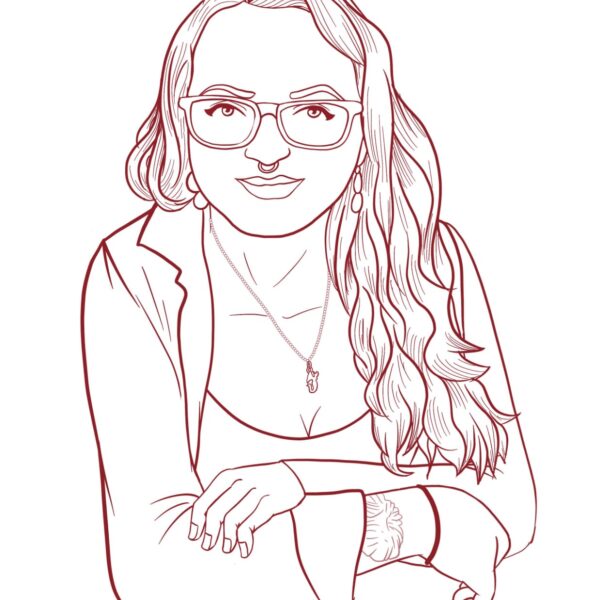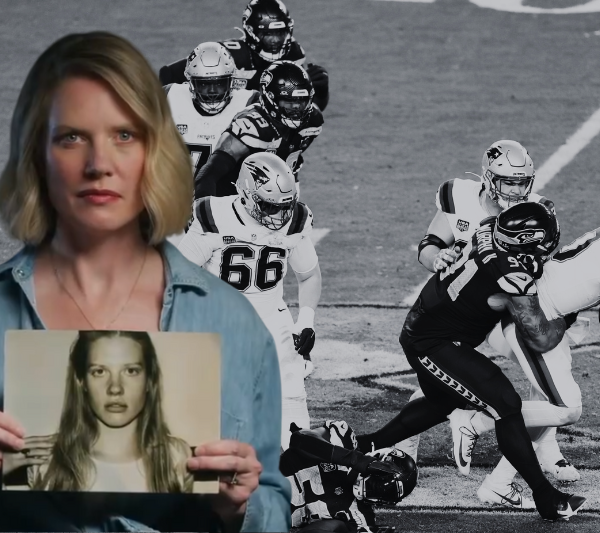Ciudad de México.- Pese a señalar como su objetivo incentivar a la autonomía económica de las mujeres, el programa social Sembrando Vida mantiene diferentes sesgos de género que imposibilita a las beneficiarias cumplir con las actividades requeridas o equilibrar el trabajo de cuidados, esto de acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Social (CESDER), en entrevista para Cimacnoticias.
El programa Sembrando Vidas nació durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con el cual se buscó proporcionar un apoyo al campo para lograr tres objetivos: reducir la pobreza, disminuir el deterioro ambiental y resarcir el tejido social comunitario. No obstante, es un programa diferente a otros, pues se proporciona un apoyo económico de 6 mil 250 pesos mensuales para que las campesinas y campesinos trabajen sus tierras, puedan vender sus productos y así autogenerar sus ingresos.
Otros beneficios incluyen la generación de empleos permanentes, el intercambio de saberes, autonomía comunitaria, talleres de aprendizaje, y la preservación de selvas y bosques. Para este último, el programa promueve la restauración de suelos degradados mediante la siembra de árboles y cultivos tradicionales contribuyendo así a mitigar el cambio climático. Además, al incentivar prácticas agropecuarias sostenibles, se generan incentivos comunitarios para conservar el ecosistema a través de la reforestación.

De acuerdo con información del Gobierno de México, el programa tiene una cobertura en 24 estados, mil 60 municipios, 26 mil 850 localidades y 8 mil 827 ejidos. Sin embargo, de las 438 mil 289 personas beneficiarias y beneficiarios, solo el 33% son mujeres. Una de las mayores limitaciones de ingresos para las mujeres rurales es la falta de títulos de propiedad de tierra que les dificulta el acceso a los apoyos públicos, proyectos productivos y a la toma de decisiones tanto en el hogar como en la comunidad.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que de las 64.5 millones de mujeres en el país, el 21.1% habita en localidades rurales. De la misma manera, solo el 26% de ellas cuentan con un certificado parcelario como ejidatarias o comuneras y el 7.2% de los más de 10 mil ejidos y comunidades son presididos por mujeres. Además, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) afirma que ellas producen entre el 60% al 80% de los alimentos y, aun así, no trabajan bajo las mismas condiciones que los hombres.
Esto se debe a las costumbres de género donde los campesinos asumen la responsabilidad de asumir el rol de proveedor, mientras que las mujeres deben dedicarse al trabajo de cuidados y del hogar. Incluso cuando sus parejas fallecen, quien hereda la tierra son sus hijos siempre que sean hombres, según determina el informe «Mujeres por el acceso a la tierra». No obstante, poco a poco la agricultura se ha ido feminizando desde la década de los noventa sobre todo en mujeres que rondan los 63 años en promedio y pese a que trabajan esas tierras nunca se han considerado como dueñas, sino como guardianas.
En el caso del programa Sembrando Vidas, las pocas campesinas que entraron al programa pudieron beneficiarse gracias a que no se solicita un título de propiedad que las acredite como dueñas de la tierra que trabajan.
De acuerdo con CESDER, únicamente deben cumplir con los documentos que les permita demostrar que podrán trabajar un pedazo de tierra incluso sin ser las dueñas del espacio. Sin embargo, no todas las mujeres cuentan con ese requisito, por ejemplo, en la comunidad de Contla, ubicada en Puebla, tan solo cuatro mujeres de 30 personas son beneficiarias. A esto se suma el requerimiento mínimo de 2.5 hectáreas de tierra para poder ser beneficiarias siendo esta una barrera significativa, puesto que, si el límite fuera menor más campesinas pudieran unirse al programa, según determina la organización.
El trabajo de cuidados y otras fallas del programa Sembrando Vidas
Uno de los aciertos del programa es producir una base productiva en campesinas y campesinos con enfoque agroecológico. Se espera que los productos generados en las tierras puedan comercializarse en viñedos, ferias campesinas o se transforme en otros productos como forma de emprendimientos que puedan vender a un costo justo.
Para ello, se necesita de un trabajo colectivo que les permita constituirse como cooperativas donde se trabaje en beneficio del medio ambiente y de la comunidad.
Algunas de las ganancias se esperan destinar en acciones comunitarias al mismo tiempo que las campesinas y campesinos reciben formación para que adquieran habilidades para mejorar o innovar los productos que están comercializando. No obstante, en algunas comunidades como Zapotilla en Puebla, aún no existe producción, ya que puede ser un proceso de tres a cuatro años para obtener los insumos y crear los productos finales, por lo que el cooperativismo en las comunidades va siendo lento.
Otra falla del programa es el fortalecimiento del tejido social, ya que los técnicos enviados por la Secretaría de Bienestar que deberían ser promotores comunitarios para fortalecer procesos locales, únicamente se involucran en el trabajo de las sembradoras y sembradores, sin tener una interacción con el resto de la comunidad. Esto provoca un retroceso en el trabajo del programa, ya que la relación con ella comunidad es casi nula.

Como parte del programa Sembrando Vidas, se realiza un trabajo para realizar acciones a favor de la comunidad como arreglar caminos o limpiar el arroyo. Esto es obligatorio para la campesinas y campesinos beneficiados con la finalidad de visibilizar el avance de la comunidad y fortalecer el tejido social, aunque el impacto que ha tenido ha sido muy poco, según describe CESDER.
Dentro de este requerimiento, las campesinas se ven atravesadas por otras responsabilidades, una de ellas es el trabajo del cuidado y del hogar. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024 las mujeres destinan 64.8 horas a la semana al trabajo no remunerado a comparación de las 30.9 horas destinadas de los hombres al mismo rubro, lo que evidencia que la diferencia es abismal.
Entre las actividades realizadas en el trabajo doméstico se encuentran la limpieza del hogar, preparación y servicios de alimentos, limpieza y cuidado de la ropa, gestión y administración, compras, pagos y trámites, así como mantenimiento. Por otro lado, en las tareas del trabajo de cuidado se destacan la procuración de infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica.
En el campo, el machismo tiene un gran impacto en la designación de roles, pues estas actividades siguen siendo consideradas “de mujeres”. En su día a día, dichas tareas les consumen todo el tiempo de su día, limitando su uso del tiempo, incluso su acceso al mercado laboral o el esparcimiento. Por el contrario, su involucramiento en el campo se considera “una pérdida de tiempo”, creando conflictos al interior de sus núcleos familiares.
Desde CESDER han observado que, aunque el ingreso del programa es importante para la familia existe una sobrecarga de las campesinas, ya que responden a la asistencia obligatoria a reuniones al mismo tiempo que son cuidadoras, educan a sus hijas e hijos o se hacen cargo del hogar. Además, dichas reuniones no se trabajan con perspectiva de género y existe una tendencia en donde los campesinos hombres reclaman a las mujeres el que no puedan hacer el mismo trabajo que ellos (que son parte del programa) invisibilizado la doble jornada que ellas asumen.

Por otro lado, el programa de Norberta a grandes retos climatológicos. Por ejemplo, en la comunidad de Zapotilla en Puebla existe persistencia de sequía, es decir, que la tierra no cuenta con condiciones de humedad para mantener por sí misma la planta que se siembre, por lo que la población tiene que invertir más recursos económicos en llevar insumos y agua a las parcelas, ya que las condiciones ambientales no les favorecieron.
Dicha acción también estuvo motivada por las condiciones del programa, la cual solicita plantar 3 mil plantas y mantenerlas con vida, siendo esta una meta importante:
“No es como esas campañas de reforestación de antes de que vas a sembrar y ya te olvidas. Aquí no, aquí vas a sembrar y cuidas la planta hasta que produzca. Aunque implique desgaste físico e inversión económica, pero aseguras que la parcela tenga producción”, explicó Marco Antonio Comunidad del CESDER.
Pensando en el futuro del programa
Para CESDER, el reimaginar el futuro del Sembrando Vidas necesita un trabajo de sensibilidad en la comunidad sobre la importancia de incluir a las mujeres no solo en el programa, sino en las actividades del campo. De la misma forma, visibilizar que los hombres deben involucrase en el trabajo de cuidado como ellas lo han hecho.
Este 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humbos (CoIDH) aprobó la opinión consultiva para reconocer el cuidado como un derecho humano. La definió como un conjunto de acciones que preservan el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentran en una situación de dependencia o requieren apoyo, de manera temporal o permanente; por lo que, es esencial para asegurar las condiciones de atención mínimas y dignas.
Asimismo, el derecho al cuidado se divide en tres dimensiones: ser cuidado, implica que todas las personas tienen algún grado de dependencia con otras, y por ende, tienen que recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad; cuidar, consiste en brindar cuidados en condiciones dignas ya sea de manera remunerada o no remunerada; y el autocuidado, procurar el propio bienestar y atender sus necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales y culturales.
La Corte determinó que los Estados tienen la obligación de implementar acciones concretas para desmantelar los estereotipos que generar una distribución desigual de las labores del cuidado, así como asegurar que las mujeres que realizan este trabajo de la forma no remunerada puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
El futuro de Sembrando Vida dependerá de su capacidad para reconocer y corregir las desigualdades de género que hoy atraviesan su diseño y ejecución. Incluir una perspectiva de género no solo significa garantizar su participación, sino transformar las dinámicas comunitarias para redistribuir los cuidados, reconocer el valor del trabajo no remunerado y asegurar que las mujeres del campo sean vistas no como ayudantes, sino como actoras fundamentales en la producción, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social.
Programa